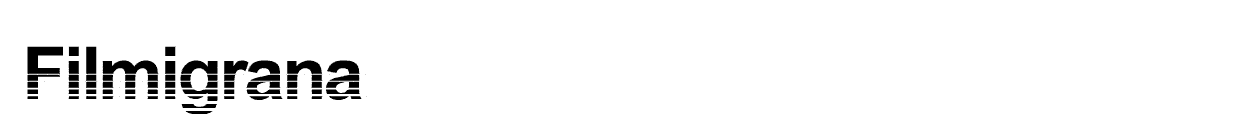Hemos llegado, finalmente, a la triste e inmerecida despedida del legado que hemos estado observando durante casi todo un año, a lo largo del cual hemos presenciado la evolución del estilo de ese falso noble y carismático actor/director que es von Stroheim, inmortalizado y perdido en sus obras fragmentadas.
Su pasión por convertir pequeños romances en obras de arte inició en Blind Husbands (1919) y fue perfeccionad0 a lo largo de la desaparecida The Devil’s Passkey (1920) y Foolish Wives (1922), que podría ser vista como la revancha de Erich von Steuben tras regresar del Infierno al que fue arrojado desde el Monte Cristallo, con el fin de seguir seduciendo mujeres a través de la militaria y los placeres del juego. Este juego del hombre que aún rodeado de riqueza es auténticamente miserable se prolongaría por tres cuatro entregas adicionales, una de ellas perdida para siempre en las llamas implacables del nitrato de celulosa: aquella obra olvidada que se conoce como Merry-Go-Round (1923), la muy bien lograda The Merry Widow (1925), seguida de la espectacular The Wedding March (1928) y su secuela The Honeymoon (1928).
Curiosamente, hay dos películas que no guardan una relación tan estrecha con las anteriores, a pesar de compartir ciertos aspectos en materia de reparto y marco espacial. Me refiero (como nuestros estimados lectores ya habrán adivinado) a aquella obra cumbre, Greed (1924) y a una de las pocas obras de la época que ha permeado con sonoridad (en un arraigo de sentidos) a través de la cultura popular contemporánea, The Great Gabbo (1928). El eje de este binomio es algo que me precio de describir como la evaluación y deconstrucción de los valores humanos al ser puestos bajo situaciones de extrema deprivación emocional, e independientemente del carisma de los ‘protagonistas’ de toda la filmografía ya mencionada, usualmente anti-héroes de carácter byroniano, es en estas dos donde vemos que al final, todo está perdido para ellos.

¿De qué va todo lo anterior? ¿Es acaso una treta mía para cumplir con una cuota de miles de palabras? Queden bien advertidos todos, que tras la revisión de una obra tan extensa y con unos lineamientos morales más o menos definidos, se esperaría que la obra madura fuese un producto consecuente y muy bien desarrollado frente a todo lo anterior; es mi hora de negar con la cabeza, y explicar lo que viene a continuación.
Para von Stroheim, su único trabajo sonoro resultó ser otro motivo de despido e infuria con el puesto de la dirección, gracias a los desacuerdos que nunca faltaron entre él y James Cruze. Tras un prolífico año en el que había estrenado tres películas, los caminos del director y la diva del cine mudo Gloria Swanson se unieron como estrellas en un sistema binario, creando inicialmente un esplendor de proporciones astronómicas gracias a los fondos otorgados por Joseph Kennedy (pater familias de la célebre e infortunada dinastía estadounidense); eventualmente, como cualquier persona que tenga conocimientos en física podría haberlo adivinado, esta unión de fuerzas llevó a una desastroza ruptura y sentó la marca del final de una carrera prometedora.
El argumento es algo simple si se conocen los patrones de las películas analizadas anteriormente, pero antes, tendré que explayarme un poco en ciertos aspectos muy puntuales: nos encontramos en una región ya-no-tan-fantástica de Europa central con semblanzas y matices que se inclinan a lo prusiano, Kronberg, posiblemente basada en Kronberg im Taunus, un pequeño y próspero pueblo ubicado en el estado de Hesse, en el centro de Alemania. A la cabeza de este sitio se encuentra la despótica reina Regina V (Seena Owen, poderosa y con un muy buen papel), nombre que en italiano traduce directamente a “Reina” y nos invita a pensar que alguien no estaba muy concentrado cuando escribió esta historia; la reina Reina es la prometida del príncipe Wolfram (interpretado por Walter Byron, un actor usualmente de reparto) quien resulta ser la mezcolanza de toda la ruindad y vileza hallada tanto en el Príncipe Danilo de Monteblanco como en Sergius Karamzin el ruso, más una pizca de abuso sexual.

La impetuosa Regina desea contraer matrimonio con Wolfram, a pesar de la conducta reprochable de éste y sus arribos al palacio imperial con la desfachatez de un beodo. Durante una procesión militar cuya explicación se me escapa de las manos, Wolfram se topa con otra pasarela, esta vez de novicias de un convento, y posa sus ojos sobre una de ellas, posiblemente la de aspecto menos inocente, Kitty Kelly (¡Gloria Swanson!); aquel emplea un modus operandi similar al de von Wildeliebe-Rauffenburg, y así como ando arrojando referencias por doquier en espera de que ya hayan leído los artículos anteriores (que para eso son), Wolfram se empecina en coquetear con la notable novicia. Los caminos de ambos se separan, pero el príncipe no queda satisfecho con tan nimio encuentro y, displicente a las atenciones de la reina, prefiere emprender una gesta de atronador subtexto con el fin de secuestrar a Kelly y llevarla a sus dominios.
Kelly no tarda mucho en desarrollar un síndrome de Estocolmo por su captor, aproximadamente media hora de metraje y tiempo diegético por igual, y cuando los dos finalmente pueden entregarse a las delicias de la carne, son sorprendidos por una Regina que arde en la furia de un balrog de J. R. R. Tolkien, látigo en mano incluido, dispuesta a exiliar a la invasora. Kelly, sintiéndose despojada de toda virtud o entrega a una causa reconocible, decide suicidarse tras ver una imagen de la Virgen María, en un posible guiño a la “Vendedora de Cerillas” de Hans Christian Andersen; para su infortunio, es rescatada de las aguas a las que se había arrojado y emprende la huída al África germana, donde contraerá nupcias con el enfermizo dueño de una plantación (Tully Marshall, reiterando el papel de sádico acaudalado) y será posteriormente conocida como La Reina Kelly, preparando su regreso a Kronberg.

De vuelta a las desgracias de la realidad, es menester hacer notar que ese último trozo que narré es lo que se esperaría ver en una película cuya duración estimada sería de 5 horas, pero el producto final es una mofa a la paciencia del espectador. Habiendo rodado de manera más o menos cronológica, von Stroheim fue despedido un tiempo después de haber iniciado las secuencias del África, dados los roces con la productora y actriz protagónica que ya se mencionaron. Arreglándoselas como pudo, Swanson intentó amarrar con un cordel el trozo de argumento que había hasta ese momento y lo consideró una jornada completa, logrando exponer el producto finalizado en Europa tras 3 años de litigios (la película originalmente sería distribuida en el 2009); von Stroheim, por otro lado, conservaba parte de los derechos de la obra, por lo que impidió a toda costa que esta fuese expuesta al público americano mientras estuvo con vida.
La película ganó notoriedad por todos los inconvenientes que rodearon su producción, pero esta serie de accidentes no implicaron el éxito del producto cinematográfico en sí que, al ser enteramente silente en una época con sonido estandarizado, no recibió el aprecio de la crítica ni el público en general. Como los más ávidos lo habrán notado, esto genera sus ecos en una de las magníficas obras maestras del versátil Billy Wilder, Sunset Boulevard (1950), cuando el personaje de Norma Desmond (interpretado por la mismísima Swanson) comenta que el cine sonoro reduce la potencialidad del actor para poner de manifiesto su rostro, la tarjeta de reconocimiento en la era muda. En sus propias palabras, “We didn’t need dialogue. We had faces!“.

Escarbando el fondo del barril de la ironía, notamos que es en esa misma película que nos muestran extractos de la vida de Desmond como actriz, y en la infame escena de la proyección es posible distinguir escenas de Queen Kelly, aún con el veto impuesto por el hombre detrás del papel de Max von Mayerling -mayordomo extraordinarie-, nadie más que Erich von Stroheim.
Queda pues, de nuevo velado en el misterio lo que habría podido ser esta obra, contando el director con un equipo de lujo en cada departamento: en asistencia no podía estar nadie más que el confiable Louis Germonprez; la fotografía se halla acreditada a Paul Ivano, pero los verdaderos Hefestos de la luz fueron los clásicos William Daniels y Ben Reynolds, apoyados por un ya curtido Gregg Toland (nominado a 5 premios Oscar® y ganador de 1); en materia de arte, von Stroheim y Richard Day trabajaron incansablemente para crear los sets exquisitos que pueden verse en pantalla, pero sus nombres (como de costumbre) no reciben reconocimiento en el área.
Existen actualmente dos versiones de la película, una de las cuales se halla restaurada y contiene algunas secuencias del segmento africano, y la autorizada por Gloria Swanson que dura apenas unos 74 minutos, en estado reprochable y disponible para descarga en libre dominio (con intertítulos en italiano), cómo no podía ser de otra manera. En cualquiera de los dos casos, tenemos en nuestras manos lo que parece ser el análogo a una hermosa rueda de carro, que a pesar de nuestros esfuerzos no podremos discernir si pertenecía a una vulgar caravana comercial o bien, si en su tiempo fue diseñada para hacer rodar un brillante carruaje, digno de reyes y conquistadores. Posiblemente el tiempo nunca nos lo dirá.