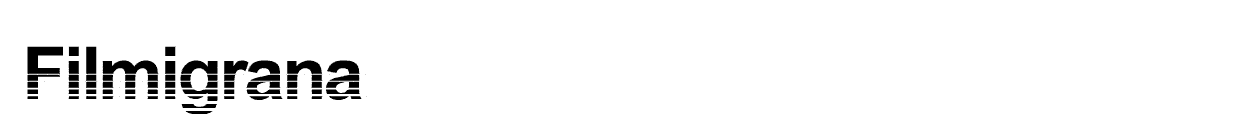En el que obtenemos un par de patines nuevos.

***Aviso legal: hace más de un año –diciembre de 2013, para ser más precisos- me propuse escribir quincenalmente un artículo sobre cada filme de P.T. Anderson a partir de La América de una planta de Ilf y Petrov. Si bien aquella antología de crónicas fue la ignición literaria para este pequeño proyecto, la gasolina escaseó y una cantidad de borradores destellaron en mi Escritorio durante varios meses, guiñándome constantemente sus párpados digitales para que continuara mi labor.
Durante los últimos meses –enero y febrero de 2015- he redimido mi acidia y, aunque dejé de lado a los reporteros ucranianos, continué mi labor para prepararme inteligiblemente para dos acontecimientos: el cercano estreno de Inherent Vice (séptimo filme de Anderson) y el primer aniversario de la inesperada muerte de Philip Seymour Hoffman (02 de febrero). Espero que estos cortos escritos no sólo tracen unos predecibles patrones temáticos sino que hagan justicia al que probablemente es el guionista más talentoso de nuestra era. ***

¿Qué aspiraciones puede llegar a tener un hombre una vez alcanza los diecisiete años de edad? Seguramente todas ellas están relacionadas con la búsqueda de un futuro que asegure el estilo de vida de una adultez añorada. Esto -de acuerdo con nuestras inquebrantables políticas educativas- es garantizado mediante la elección de una profesión que acoja aquellos ideales de vida. Sin embargo, toda esta desapacible presión es barajada por la inclemente Fortuna, quien ocasionalmente bendice a sus jóvenes y errados adolescentes con vidas exitosas si éstos le rezan adecuadamente a su monumental cornucopia. Nuestra única salvedad consiste en que durante esa etapa de la vida dichos rituales pueden (o pudieron, más bien) ser controlados por nosotros mismos. Desde cualquier ángulo que se les mire, se alimentan de las entrañas de la ambición humana: bien sea mediante el ejercicio de la razón o de la experiencia, nuestra existencia conserva su eje al explotar nuestro propio reflejo para nosotros mismos. Por supuesto, el choque de este espejismo con nuestras imágenes proyectadas en otros individuos producen colisiones más que interesantes; la negación de la conciencia siempre entretendrá al bacanal Olimpo, dueños del risible adolecer denominado “maduración”.
Lo anterior, a grandes rasgos, son los vulgares principios de la instrumentalización. En el caso de P.T. Anderson -a.k.a. Eddie Adams, a.k.a. Dirk Diggler, a.k.a. Brock Landers-, Boogie Nights es el épico resultado de una magnífica terapia en la que el joven director y guionista de 27 años enfrenta su juventud, su ideal de adultez y su adultez.

Todo comienza con un adolescente Paul Thomas, quien a los 17 años intoxicaba su cabeza con filmes camp repletos de pornografía, karate, pornografía, comedia barata y aún más pornografía. Durante esos años -como lo describe con agrado a lo largo de la versión comentada de Boogie Nights-, el joven californiano aspiraba a vivir como John Holmes o alguno de los personajes de sus filmes favoritos, es decir, como una estrella porno, rodeado de mujeres y sintetizadores. Al comprender la imposibilidad de ese estilo de vida, decidió canalizar su libido como sólo lo hacen los austeros: a través de un barato cortometraje en el que su ambición pretendía crear un híbrido entre Zelig y This Is Spinal Tap que a su vez fuera dirigido por Martin Scorsese y Jonathan Demme. De allí nace The Dirk Diggler Story, su primer cortometraje en el que en que en media hora narra el ascenso y la caída de una prometedora estrella porno. Esta obra no-canónica fue archivada durante varios años, ligeramente avergonzado por sus limitaciones financieras. No obstante, el doppelgänger sexual del idealista P.T. no habría de escapar de su mente hasta que pudiera contar su ficticia historia tal como quisiera.
Nueve años más tarde, Anderson pudo revisitar estos sueños rotos a través de un lente azaroso. Después del moderado éxito crítico de Hard Eight, tuvo la oportunidad de presentarle a Michael De Luca (presidente de New Line Cinema, productora insignia de Time Warner) su guión –finalizado en 1995 y acertadamente subtitulado como Funny Games Until Someone Gets Hurt– con la idea para una innovadora reinterpretación del arquetipo de héroe épico. Para ello, tomó sus añoranzas juveniles y las reescribió para un público adulto como él mismo, lo suficientemente paciente para develar a lo largo de casi tres horas de diálogos y plano secuencias la terquedad de un estropeado infante en los corazones de varias estrellas de la industria para adultos.
Contra todo pronóstico, la productora le dio libertad artística para que desarrollara su mórbido sueño. Todas las razones fueron, por supuesto, favorables: la exitosa apuesta por L.A. Confidential apenas unos meses atrás había demostrado que era rentable financiar filmes que no fueran Men in Black; además, al ser un filme de época, contó con el respaldo para utilizar canciones icónicas de la era disco tales como “You Sexy Thing” de Hot Chocolate, “Got to Give It Up (Part 1)” de Marvin Gaye, “Sunny” de Boney M. o “Jungle Fever” de The Chakachas; por último, los planetas legales se alinearon para que al mismo tiempo pudieran contar con un póquer de actores principales, estrellas fijas de nuestro cosmos fílmico contemporáneo: Mark Walhberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, Heather Graham y John C. Reilly. En ese entonces, todos ellos –aunque buscaban protagonismo o relevancia mediática- decidieron participar en este proyecto sin expectativa alguna: la carrera de Reynolds había tocado fondo varios años antes (en la década de los ochenta fue nominado cuatro veces a los premios Razzie), Moore había ganado popularidad crítica mas no comercial, el joven dúo Walhberg-Graham apenas se abría paso en Hollywood (de hecho, Walhberg obtuvo el papel sólo porque Leonard Di Caprio lo rechazó para dedicarse a Titanic) y Reilly (más allá de su limitado talento) sólo pretendía estrechar su ferviente amistad con Anderson, amistad que se había cementando desde Hard Eight. Sin embargo, cada uno de ellos agració la filmación con lo mejor de sus interpretaciones; en últimas, a nadie lo obligan a participar en un filme sobre un clan de pornógrafos.
Sumado a esto, Anderson logró ensanchar su presupuesto para lograr una menospreciada victoria: ensamblar un reparto secundario repleto de sus ídolos histriónicos. ¿Por dónde comenzar? Iniciemos por nuestro profeta aristotélico: Philip Seymour Hoffman. ¿Continuamos? Philip Baker Hall –el actor favorito de Anderson y con quien ya había trabajado en Hard Eight-, William H. Macy (gracias por Fargo), Don Cheadle, Ricky Jay, Melora Walters, Robert Downey, Sr., Alfred Molina… ¿No es suficiente? Michael Jace, Joanna Gleason, Michael Penn, Jon Brion, Luis Guzmán… está bien, estos nombres son mucho más crípticos. No obstante, es una lista que llama la atención tanto por su amplitud como por la extrañeza de reunir tantos egos bajo una misma mansión de gigolós. Sin embargo, Anderson tuvo la templanza para agruparlos y, aparentemente, la convivencia en el set fue más que cálida. Este dominante talento hace parte de otros grandes directores tales como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Robert Altman y Quentin Tarantino. La diferencia es que Anderson lo dominó a los 27 años de edad.
Una vez todos estos factores se juntaron, el libidinoso adolescente dentro de Anderson retomó el control y exprimió esta oportunidad de oro para crear una obra elíptica sin límites dialógicos. Además, a medida que empalmaba su guión con sus actores se reencontró con la razón por la cual decidió ser director de cine en primera instancia: para crear obras de las cuales su Yo de diecisiete años se sentiría orgulloso. Éste es el azaroso inicio de Boogie Nights, filme que bautizaría una de las obras fílmicas más completas, complejas y exitosas de nuestra era. Deberíamos agradecer que Anderson no desaprovechara ni un segundo, ni un centavo de esta materializada fantasía sexual.

Anderson retrata la dramática vida de Eddie Adams (Walhberg) a partir de todos sus altibajos poéticos. Adams, como todo héroe clásico, es poseedor de un areté: un extenso miembro viril de colosales proporciones. Durante toda su adolescencia en San Fernando Valley (California) ha aguardado a que el mundo se sorprenda con su inigualable virtud y, como era de esperarse, los rumores sobre su entrepierna se disipan por todo el estado. Esta leyenda llega a los oídos del oráculo Jack Horner (Reynolds), aclamado director de deleites tales como Inside Amber y Amanda’s Ride, quien en 1977 le vaticina a Adams un rotundo éxito si ambos unen sus fuerzas en pro del ars amatoria. Después de huir de casa y de superar con facilidad sus dos entrevistas de trabajo –una repentina intromisión en los atributos de la novata Rollergirl (Graham) y el visto bueno de la diva Amber Wave (Moore)-, Adams se une a la productora de Colonel James –pedófilo mecenas de la industria porno- y los frutos de la creatividad artística no se hacen esperar. De la mano de un excéntrico equipo de trabajo, Adams explota su atributo a favor de un grupo de desadaptados a quienes les puede llamar “familia”.
Una vez Adams se adhiere a su nicho social, el filme destella sus mejores momentos y virtudes tanto argumentales como temáticas. La cámara, aunque se centra en el ascenso de Adams -ahora conocido bajo el sugestivo pseudónimo Dirk Diggler-, sin previo aviso sigue a cada uno de sus asociados y se centra durante varios minutos en cada uno de sus microuniversos. Anderson sabía que para manejar un estilo indirecto libre verosímil debía contar con un reparto secundario tan profesional como el principal; de ahí su puja para apresar a todos los actores mencionados hace unos renglones. A partir de los plano-secuencias, el filme dilata el hilo argumental para amparar al equipo de producción. Cada uno de sus miembros tiene una pequeña historia por contar: Horner lucha por pertenecer al Palatino del cine, Amber lidia con su drogadicción y con la custodia de su hijo, Rollergirl desea terminar sus estudios secundarios, el actor Reed (O’Reilly) estudia magia para dedicarse a otro tipo de industria de entretenimiento, los compañeros de set Buck y Jessie (Cheadle y Walters, respectivamente) pretenden formar una familia a costa de los tabúes sociales, el encargado de luces Little Bill (Macy) padece el escarnio de tener por esposa a una estrella porno, el asistente de sonido Scotty (Hoffman) no sabe cómo canalizar su homosexualidad… incluso el barista Maurice (Guzmán) quiere abrirse camino como novato. Éstas son apenas unas cuantas de las historias que se abren a medida que la cámara captura todos los ángulos posibles de una discoteca o la mansión de Horner. Esta técnica, adquirida vía Goodfellas y la monumental Short Cuts, cobra una relevancia inigualable en Boogie Nights. Tal fue la satisfacción que Anderson habría de repetir su modesto tributo a sus directores favoritos unos meses más adelante en Magnolia.

Pero volvamos a nuestro lujurioso Ulises, alma máter de este colectivo. Al saborear el éxito de su saga Brock Landers –un spoof de James Bond con un poco menos ropa-, Diggler gana la admiración y el respeto de esta emergente industria, incluso hasta el punto de ganar varios reconocimientos en los clandestinos Adult Film Awards. Su intento por erotizar torpemente a través de sus infantiles charadas (diálogos insípidos, movimientos de karate bruscos y exagerados) es ovacionado por sus espectadores, quienes no estaban acostumbrados a encontrar pretextos argumentales cuando asistían a sus cines XXX predilectos. Cuando se presentan los pequeños retazos de algunas de estos experimentos -tal como ocurre con Spanish Pantalones– el espectador tiene el privilegio de internarse en una sala voyeur setentera. Aunque dichas imágenes lleguen a parecer cómicas y absurdas, las palabras de Diggler (en el documental editado por Amber) justifican su relevancia e impacto cultural: él, al ser una joven promesa, sabe qué quieren ver sus coetáneos. Sus seguidores no sólo buscan un fin, también buscan un medio en el que se mezcle la acción a-la-Bruce-Lee y la recompensa de la consumación. El sueño de Diggler, al igual que el de sus compañeros, es que se les reconozca como actores, no como estrellas porno. Es lo más cerca que podremos llegar a compartir el despertar sexual de la generación de nuestros padres.
Después de este reconocimiento popular, Diggler empieza a comportarse, naturalmente, como un niño al que le dan una tarjeta de crédito. Al fin y al cabo no puede luchar contra su juventud. Su hibris comienza por su desaforada compra de objetos orientales, un costoso ´77 Corvette y toda la cocaína que pudiera obtener. Con la llegada de la década de los ochenta, sus adicciones lo someten al delirio de persecución que desata su fulminante despido; después de un altercado con su vigor y su subsecuente desahogo equívocamente canalizado en el pacífico Horner, es expulsado por combatir contra fuerzas superiores a él. Su megalomanía le hace creer que puede subsistir sin patrocinios, error del cual se percatará al probar las riendas de la prostitución, del tráfico de estupefacientes y de la persecuciones anti-SIDA. Sin productora o contrato discográfico (¿olvidé mencionar que también quería ser el siguiente Kenny Loggins?), lo pierde todo hasta el punto de identificar que no es más que un huérfano al que se le imposibilita soñar sin el apoyo de sus padres.
La inminente catarsis es, por lo tanto, el regreso a las entrañas de su felicidad. Una vez regresa al amparo de Horner, el filme pasa a sus minutos más emotivos: al ritmo de “God Only Knows” de The Beach Boys se presenta el desenlace heroico de cada uno de los miembros de su familia adoptiva –sin duda alguna el mejor montaje que han hecho a partir de este impecable himno-. Para quienes ya la han visto, recordarán la poderosa imagen final de un toro salvaje preparándose para salir al ruedo. Diggler, limpio de todo pecado, ha garantizado su recompensa: su entrada al Estigia.
P.T. Anderson lo alcanzó todo con Boogie Nights. Su rentabilidad económica fue considerablemente buena (alrededor de US$30M) y la aclamación crítica le permitió ganar prácticamente todos los premios de gremios californianos a mejor guión y ensamble; incluso le permitió a Burt Reynolds -quien nunca estuvo de acuerdo con el resultado final de la película- obtener el reconocimiento más significativo de su carrera (Mejor actor de reparto en los Globo de oro). Sin embargo, la prismatización de Diggler es el triunfo personal más satisfactorio para nuestro idolatrado director. Gracias a la interpretación de Walhberg –la cual, sin duda alguna, es la interpretación más significativa de toda su carrera-, el guionista cerró un capítulo crucial para su vida: la necesidad de narrarse a sí mismo mediante el trabajo de otros. Sus obras posteriores, evidentemente, tienen su sello personal pero nunca alcanzarán el estatus de gratificación que alcanzó con Boogie Nights. Su modelo de héroe contemporáneo será difícil de repetir, sobre todo porque las caricaturas más deseadas son aquellas que deben estar fuera del alcance de los niños.