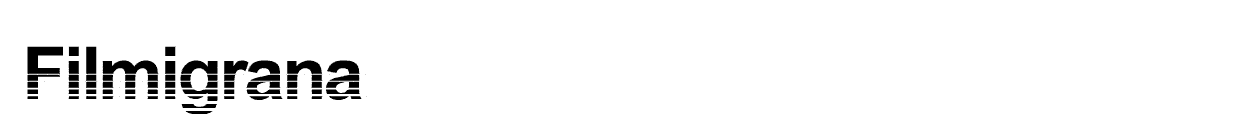En el que observamos cómo se re-asientan las bases de generaciones venideras trilcemente.

Mi alacena es una porcina alcancía. Para abrirla, se debe martillar con la ingenua ilusión de una futura recomposición.
Hace siglo y medio la melancolía y el spleen eran la respuesta inmediata al por qué de la condición humana, la cual, asqueada por la superposición de sus creaciones sobre sí mismas y el fracaso de cualquiera de sus ideales de liberación, manifiesta sarcásticamente su decadencia mediante novedosas expresiones políticas, filosóficas y artísticas. Sin embargo, aún perseveraba discretamente la creencia de que era un mal de época pronto a agotar. Desafortunadamente, nuestros tiempos –tiempos de los que me abstengo de datar su surgimiento- detuvieron aquella desabrida gestación para practicarle cesárea, revelando así al abominable engendro que se alimenta de la fragilidad de la razón: la incertidumbre. Los famélicos sistemas de valores, las batallas que carecen de resoluciones y, sobre todo, la inexistencia de una luz guiadora son sus presas aledañas. La inminencia del estancamiento existencial desiste de considerar juicios cualitativos; el reconocimiento de nuestro sofocamiento castiga con severidad, y la perpetuación del qué-puedo-hacer es la sonrisa amarga con la que nuestros pensamientos reflejan sus condolencias. A veces quisiera creer que la incertidumbre no es el síntoma emblemático de esta era, pero la crisis de convenciones en la que estamos inmersos es tan profunda que nadie pretende ocultarla para evitar un innecesario acto de hipocresía extra.
Este y otros desvaríos pseudointelectuales me arrastran constantemente hacia “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres” (“Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen”) de Walter Benjamin, aquel benditamente endemoniado ensayo por su corporeidad hídrica. Una de sus aristas encuentra en las creencias judeocristianas la justificación de la importancia de primer orden del lenguaje. Una de las dos versiones bíblicas de la Creación (Génesis 2:7) es interpretada de la siguiente manera: el hálito de Dios concede a una masa de barro la facultad del lenguaje, haciendo que ésta se eleve sobre todas las otras creaciones de la Naturaleza; sin embargo, el hombre se aleja del Paraíso y de su Árbol del Conocimiento cuando se apropia de esta cualidad para hacerla signo de juicio de valores externos a su amplitud. En términos menos confusos, se revela que la palabra es el don divino que se deterioró cuando el hombre se apropió de él sin ser consciente de su espíritu y lo rebajó a la abstracción, a que cada persona se sirviera del mismo indiscriminadamente para acomodarlo a su favor. A este egoísmo se le suma otro onírico pasaje: la caída de la Torre de Babel, la sepultura de cualquier futura pretensión por establecer una acertada comunicación entre los hombres. Desde allí el espíritu del lenguaje, aunque debilitado, lucha por el entendimiento, tanto de los hombres con la Naturaleza como entre sí.
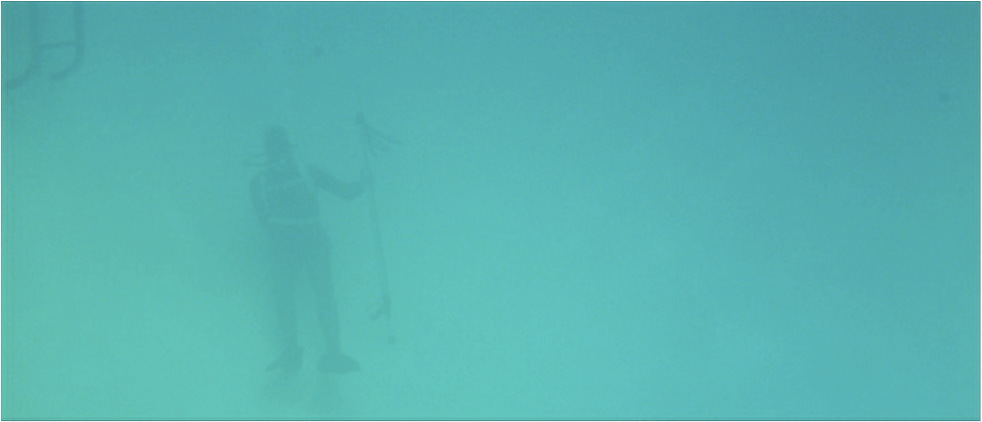
Este agrietamiento, bello por su estilo, cruel por su ambigüedad, es una excelsa explicación a la opacidad de toda relación humana. Es más poético, más aliviante culpar de nuestros desencuentros a una ancestral maldición. Sin embargo, a falta de dichos paralelismos comunicativos, debemos conformarnos con sus remanentes. Todos los hombres se hermanan en la confusión que eufémicamente tildamos de pasión. ¿No es, acaso, el apasionamiento un espejismo de eternidad? ¿No es la pasión más que impulsos, un ejemplo más de fear in a handful of dust[1]? Esta fuerza vital diluye momentáneamente a la duda ya que, independientemente de que se accione o no, se valida una preferencia al reconocer un deseo latente. Las inquietudes se desprenden de lo ajeno al pequeño universo que se conforma en la pasión, de miríadas de puntos de vista (inestables, egocéntricos por definición) que se tornan críticos, incluyendo al del implicado. Éste funciona como fuerza centrífuga, donde el centro (el objeto de deseo) y su extremo (el sujeto que desea) penden de una delgada línea (el deseo en sí) que recubre ilusoriamente un abominable vacío con aquel enérgico movimiento giratorio; a su vez, repele hacia afuera todo aquello que se niega a convivir bajo la máquina, toda viruta de la insatisfacción. Si centro y extremo entran en contacto, la máquina eventualmente colapsará; si el extremo no despercude lo suficiente, no hay razón para que siga operando[2].
The Graduate es una de estas máquinas, tal vez la más perfecta jamás creada al servicio del arte.
Todo inicia con Buck Henry, Calder Willingham, (guionista de “Paths of Glory”) y Mike Nichols (cierto novato cineasta, acreedor de cierto reconocimiento por cierta ópera prima titulada “Who’s Afraid of Virginia Woolf?”) y su curiosidad por una deplorable novela de 1963. Su autor, Charles Webb, exorcizó en doscientas sesenta páginas del más ínfimo estilo el más retorcido de sus fetiches (recuerden, es Estados Unidos en 1963, no Francia a finales del siglo XIX): un inverosímil triángulo amoroso entre vecino, vecina y primogénita de vecina. Dustin Hoffmann, Anne Bancroft y Katharine Ross fueron elegidos para encarnar semejante insensatez. Aquel ávido equipo de trabajo iniciaría la laboriosa proeza de exteriorizar qué fue aquello tan revelador que percibieron en tan lamentable novela. A partir de ese instante, todo fue magia.
Breve reminiscencia: mi madre y yo solíamos visitar al extinto Betatonio de la Séptima con 60 para rentar VHS; cuando me encontré por primera vez con la borrosa copia de “El graduado” y leí su reseña, reí con la capacidad de exageración que sólo poseen los preadolescentes. Mi madre me dijo que me calmara, que en verdad era una buena película. Un año más tarde, creo, esas carcajadas se traducirían en lamentos y angustias. Cuán equivocado estaba.

El filme abre con la llegada de Benjamin Braddock al aeropuerto y su inmediata participación en una celebración a su nombre y a sus logros. Su fatiga y reciente liberación de la opresión académica muta en lujuria ante los explícitos guiños de Mrs. Robinson; candoroso, acude intuitivamente hacia ella, confiado de que inaugurarse sexualmente con su vecina y esposa del socio jurídico de su padre y someterse a sus servicios sin cruzar palabra alguna no causará daño alguno. ¿No es esta la paz interior que todo fatalista graduado añora? Sin embargo, una minúscula querencia social se interpone entre en la cándida relación (m)hotelera: los Braddock y Mr. Robinson planean aparear a como dé lugar a Ben con Elaine Robinson para estrechar los únicos lazos sueltos. El próximo advenimiento de la delfina Robinson acciona a Ben hacia lo impensable, quebrando a su paso la rutina masoquista[3]: pronunciar palabras. El giro de deseo se detiene abruptamente cuando hay un primer intento fallido por entablar un diálogo y son concientes de que son niño y madre, que deben perpetuar la copulación y el silencio para que su unión perdure a costa de fragmentarse en más pedazos entre más tautológica se reconoce a sí misma la relación. Lamentablemente, este juego de espejos rotos es tan inestable como inasible. Y Elaine llega.
El espectador, por desprevenido que sea, jamás encontrará acá triángulo amoroso. Nichols es ese escaso genio que conoce a cabalidad el gran misterio de la psique de nuestros tiempos, que a su vez fue mayor descubrimiento de la década de los 60: uno ama en la otra persona, no a. Marcel Proust ya lo había anunciado en En busca del tiempo perdido con mayor ambigüedad[4]; The Graduate astutamente dilata a la incomunicación bajo la máscara de la ingenuidad. La película transcurre como una cita de juegos entre niños caprichosos, donde todos creen que someten a los otros. Benjamin, que está un-poco-preocupado-acerca-de-su-futuro, toma las riendas de su vida a través de pataletas cada vez más audibles. Ese lamento existencial es la imposibilidad de amarse a sí mismo en Mrs. Robinson y en Elaine. Lo mismo ocurre con las Robinson, quienes exponen arquetípicamente las inconsistencias de dos generaciones opuestas: una ilusoria y otra ilusoria sobre la desilusión.
Ahora, ¿se puede seguir creyendo inocentemente que es sólo una película que emblemáticamente clausura la turbulenta década de los 60?

“April Come She Will”, mi composición favorita del aclamado dúo Simon & Garfunkel, termina con los versos “September, I’ll remember/a love once new has grown old”. Aceptar que el deseo se despliega, que muere, vive y nace de nuevo sin control alguno es doloroso, pero lo es aún más no aceptarlo. No quiero saber cómo termina la historia, no me interesa saber qué ocurre una vez el bus municipal se detiene en su última parada, aunque a otras personas sí[5]. Prefiero conservar esa última instantánea de una pareja recién desenmascarada. El golpe –y qué golpe- trasciende lo simbólico porque es un terror real; Ben y Elaine deben revolucionar ese vacío antes de que los devore la estropeada máquina. Con toda seguridad los devorará; sin embargo su reconocimiento les brindará mayor tranquilidad y tal vez más tiempo. Esta epifanía final es el llamado final al espectador. Todos deben admitir la querella contemporánea y aprender a aceptar que ese residuo de entendimiento sigue siendo entendimiento, por inferior que sea.
¿No es la pasión la única comunicación tangible? Si se reconoce sólo como medio y no como red, sí. Además, no sólo hay pasión sexual. El mal necesario de los románticos tardíos, por ejemplo, es acudir al Absoluto así sepan de entrada que no existe; su placer consiste en esa falsa búsqueda[6]. Nichols puede dormir tranquilo porque sabe que entre tantas trampas falsas nos ofreció una luz guiadora para enfrentar a esta catástrofe, a esta certeza de la incertidumbre.
Nos corresponde a nosotros actuar como Tiresias: ser profetas de lo que ya pasó, porque seguirá pasando.

[1] T.S. Eliot, “The Waste Land”. El célebre poeta reconoce la dificultad de superar nuestras crisis como humanidad puesto que todo es un conjunto de imágenes rotas.
[2] Espero que Jacques Lacan me apoye desde el Estigio por mi osado símil (¿no es éste acaso el frágil paso en el que todo lo Real recae en lo Imaginario?).
[3] Es reveladora la diferencia que señala Lacan: “El sadismo es para el padre, el masoquismo es para el hijo” (Seminario 23: el sympthome).
[4] Con la cabeza agachada confieso que sólo he leído “Por el camino de Swann” y “Tiempo recobrado”. Aun así, encuentro suficientes elementos en este último volumen para justificar que Marcel llega a la madurez comprendiendo que debe ser a pesar de Albertine y de Gilberta.
[5] El despiadado Webb se atrevió a escribir Home School. No me cargaré con la úlcera que implica su explicación.
[6] San Martín Bueno, mártir de Miguel de Unamuno es un excelente ejemplo de esta causa perdida.