Está muy cerca de lograrlo, señor Guerra. Sorprendentemente cerca.
En la línea de trabajo de este director, existe una película que no ha sido estrenada aún, o siquiera producida (tal vez apenas imaginada), una película que además de tener todo el potencial para asombrarnos, lo puede lograr de principio a fin, manteniendo un delicado balance entre la tradición técnica del canon cinematográfico y el camino rugoso y deslumbrante que se abre a través de las innovaciones. Para Guerra, hubo otra película reciente con ese mismo potencial, y que supo entregar esos elementos con base en ese potencial… Hasta cierto punto.
El Abrazo de la Serpiente no es una película contemplativa ni marginal, no es ese remedo de la escuela soviética de los años 70 que está tan en boga hoy en día, ni está cargada de guiños evidentes a directores de la talla de Ingmar Bergman o el ya insinuado Tarkovsky, como si se tratara de cultistas dejando ruidosas ofrendas a estatuas e imágenes de dioses que hace mucho abandonaron este plano. Por otro lado, tampoco desconoce la tradición, y aunque se le quiera comparar forzosamente con el Fitzcarraldo (1982) de Werner Herzog, debido a ciertos paralelos entre hombres blancos delusionales que quieren hacer lo imposible por encontrar un tesoro imaginado, se trata de una criatura distinta, con otros momentos, artilugios y herramientas a su favor.

El poder de esta película de época no sólo reside en la seriedad con la que se toma la imagen recreada (con sus contadas excepciones de las que ya hablaré), sino que también se ampara en un reparto fascinante, que en su mayor parte está armado de rostros descompuestos, indígenas que exhalan un aire de pertenecer a otro mundo (muy hostil) y un manejo del tiempo hábil y preciso a la hora de mantenernos al borde de la canoa.
Describía hace un momento ese afán de cierto cine contemporáneo de cincelar el tiempo sin consideración, alargando planos por lo fácil que resulta dejar una Alexa encendida frente a una montaña, una playa o un bosque en medio de la borrasca, llenando un disco de estado sólido hasta que el montador/director decida cortar arbitrariamente entre el minuto 10 y el 12. El largo y tedioso viaje de Theodor Koch-Grunberg (una lúcida interpretación del belga Jan Bijvoet) por las encrucijadas del Amazonas es acompañado por situaciones que distorsionan su percepción de la realidad, conectando el argumento con la experiencia del espectador. Estas largas y fluidas travesías son acompasadas por un relato alternativo, el de Richard Evans (Brionne Davis) que hace las veces de alter-ego de nuestro protagonista primario, y ambos encuentran distintas versiones de Karamakate (Nilbio Torres y Antonio Bolívar), viejo-joven y joven-viejo, abriendo de par en par las puertas a ese juego de contrastes entre las percepciones del tiempo.

El carácter de la travesía se hace más palatable a través de viñetas a las que no se le puede remover el carácter subversivo, enseñándonos en esta travesía que no sólo las misiones católicas fungen como portadoras de flagelos y penurias innecesarias para la población nativa, sino también postula que los indígenas residentes del Amazonas no eran (ni son) niños pequeños inocentes en cuyas manos reside todo el poder y la salvación universal. Absolutamente nadie está exento de culpa dentro de este paisaje moral en escala de grises, el cual (si no lo he mencionado ya) está montado tal cual, blanco-y-negro, en contravía de mostrar la conocida exuberancia y color de la Amazonía pero que es mucho más pertinente a motivos cinematográficos.
Es por estas loas y pregones que me resulta más difícil entrar a la parte más débil de la película, que es la segunda mitad[1]. En continuación con el paralelo abierto un par de párrafos atrás, la segunda mitad es la que corresponde en su mayoría a Richard Evans, la cara de la moneda que corresponde a la falta de escrúpulos, la vanidad y el espíritu norteamericano heroico e intervencionista de los años 40. El regreso a la misión/resguardo es impactante en un principio, algo que nos recuerda a las lúcidas fantasmagorias que Gabriela Samper trajo a una Colombia incauta con Los Santísimos Hermanos en 1969. Esta sensación se pierde cuando conocemos al líder del sitio (Nicolás Cancino), quien tiene el rostro y el histrionismo adecuados para participar en un cortometraje universitario de primer año, pero no para competir con el gravitas y la fuerza del resto del reparto. Una prolongada secuencia de escenas da lugar al desenlace apresurado de una de las líneas argumentales, y la desembocadura de un tercer acto flojo en comparación con el resto de la obra.

Si bien no me detendré a desmenuzar el final, puedo dar cuenta de lo anticlimático que es, adicional a que es la referencia menos sutil a la historia del cine que hay en toda la película. Este suceso, por otro lado, abrió las puertas al entendimiento de otras películas, así como a valorar a otros directores cuyo trabajo pasará más pronto que tarde por nuestras páginas, tal como es el caso de Rubén Mendoza y su singular estilo cinematográfico[2]. Establezco este paralelo porque se trata de dos directores que han sabido darle una impronta personal a sus películas, a menudo desviándose de lo que podría ser aconsejable, correcto o simplemente lo habitual de un cine con una historia entrecortada y de escasos recursos como el que se produce en este país. Sin embargo, ambos están aún en el proceso de dominar la cohesión de un relato cinematográfico de principio a fin.
La cantidad de decisiones infortunadas que preceden al cierre de la película, desde las llamas del árbol hasta el envoltorio de mariposas son muy difíciles de defender en el territorio del distanciamiento cinematográfico[3] y entran más en el campo de los descuidos de producción. Durante una conversación que tuve con una maestra y documentalista adscrita a Filmigrana, quedó en claro que el final más adecuado de la película habría sido durante el plano “punto de vista” de Theodor mientras Karamakate exhala yopo en su nariz, evitándonos todo este desconcierto y cerrando en una nota de misterio y asteuridad.
A pesar de esto, hay un claro compromiso visual que Ciro Guerra plasma en sus películas, y que (como ya se ha repetido en el texto y sus pies de página) es alguien que va en camino de metas sensatas y terrenales, como la creación de una industria a partir de lo existente[4] y de construir relatos que sobrevivan más allá de su fecha de estreno y construyan discusiones, no sólo de orden antropológico o social, sino también como ladrillos de la historia del cine y como piezas de arte en sí mismas.
Si tiene oportunidad verla en DVD o de ir a una universidad a verla, hágase un favor y vaya.

¡Hey, qué bien!: visualmente es (en su mayoría) una película muy cuidada que no agota, a pesar de su ritmo lento y pausado. La secuencia de la cauchería merece ser recordada con el mismo afecto que le damos al concierto de la azotea de Rodrigo D. No Futuro (1989) o la violación de Pisingaña (1985), entre otras escenas valiosas del cine colombiano.
Emmhh: el final que nos tocó.
Qué parche tan asqueroso: visto en pantalla grande, se nota a leguas que las ilustraciones de los exploradores son fotocopias en papel bond y, como Paramita ha indagado, el tintero que aparece en pantalla es un anacrónico frasco de Shaeffer con la etiqueta removida. Por favor.
_______________
[1] Esto a la larga no debería ser motivo de desdicha, porque no son pocas películas las que tienen primeras mitades memorables y muy bien hechas, seguidas de segmentos pobres y carentes de espíritu. Por citar: From Dusk Till Dawn (1996), Full Metal Jacket (1987), Jeepers Creepers (2001) o The Contender (2000). No hay que molestarse.
[2] Confieso que parte de mi asociación negativa a Mendoza nace después de ver tres de sus cortometrajes en sucesión, durante una proyección al aire libre, en inadvertida compañía de una exnovia y su pareja de ese entonces. Va para los anales de la historia de las citas accidentadas. Sin embargo, son sus diálogos los que me generan más incomodidad, así como la totalidad de la infortunada La Sociedad del Semáforo (2010). Puedo decir que es otro director cuyo trabajo espero ver más a menudo.
[3] Sustento en el cual se ampara la maestra Libia Stella Gómez con el final de La Historia del Baúl Rosado (2005).
[4] Vale anotar que película fue producida por Caracol y Dago García Producciones, alguien a quien Guerra respeta como empresario (a juzgar por su entrevista/paredón en video de la revista Arcadia).
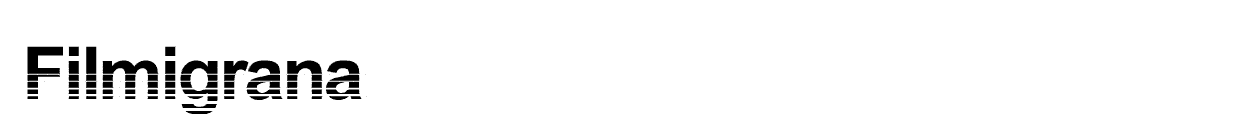

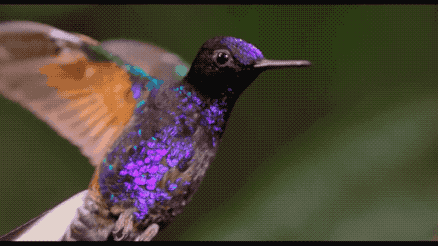


 ______________
______________




